Investigadores chilenos analizaron el potencial de cultivos celulares y primarios como alternativa ética y eficiente para desarrollar vacunas contra bacterias que afectan a peces. El estudio revisó más de mil publicaciones y detectó avances clave en especies como salmón, trucha y rodaballo. TAGS: Acuicultura. Vacunas. Investigación científica. Peces. Innovación acuícola. Biotecnología
La acuicultura se ha consolidado como una de las industrias más estratégicas para la seguridad alimentaria mundial. Con especies marinas y de agua dulce cultivadas en sistemas cada vez más sofisticados, este sector ofrece una alternativa sostenible frente a la pesca extractiva. Sin embargo, enfrenta un desafío persistente: las enfermedades bacterianas que amenazan tanto la productividad como la salud de los peces.
Patógenos como Tenacibaculum maritimum, causante de la tenacibaculosis; Vibrio anguillarum, agente de la vibriosis; y Aeromonas salmonicida, responsable de la forunculosis, provocan altas tasas de mortalidad y cuantiosas pérdidas económicas. Por esta razón, las altas tasas de mortalidad asociadas a estas enfermedades ponen de manifiesto la urgente necesidad de investigar el desarrollo de vacunas y las estrategias de gestión de enfermedades.
En este sentido, la inmunización de peces se ha convertido en una herramienta clave para reducir el uso de antibióticos y prevenir brotes. El proceso puede incluir la administración oral o intraperitoneal de moléculas genéticas, proteicas o microorganismos atenuados, con el objetivo de generar una respuesta inmunitaria protectora. No obstante, existen desafíos: el estrés y posibles lesiones durante la vacunación, así como la influencia de factores ambientales —como la temperatura— sobre la eficacia.
Aun así, las ventajas superan los obstáculos: mayor supervivencia, menor dependencia de fármacos y producción más estable, reforzando la sostenibilidad del sector.
Cultivos celulares: una alternativa ética y eficiente
En este escenario, investigadores de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y la Universidad de O’Higgins desarrollaron un nuevo estudio publicado en la revista Fish & Shellfish Immunology titulado “Líneas celulares y cultivos primarios utilizados en el desarrollo de vacunas para patógenos bacterianos de peces: una revisión sistemática” que destaca que los cultivos celulares ofrecen una alternativa rentable y ética a las pruebas de vacunas in vivo y que se aplican cada vez más como plataformas in vitro para el desarrollo de vacunas bacterianas.
Estos sistemas permiten reproducir interacciones entre patógenos y células huésped, evaluar respuestas inmunitarias y probar candidatos vacunales sin recurrir masivamente a animales vivos. El enfoque se alinea con el principio de las 3Rs —Reemplazo, Reducción y Refinamiento— en investigación con animales, propuesto por Burch en 1959.
La combinación de líneas celulares y cultivos primarios, señalan los investigadores, “mejora las pruebas de eficacia de las vacunas y la relevancia traslacional”. Sin embargo, la disponibilidad de estos recursos en biobancos como ATCC, JCRB y ECACC sigue siendo limitada, lo que dificulta la reproducibilidad y aplicación a gran escala.
Resultados de la revisión
Tras analizar 1.123 estudios publicados hasta agosto de 2024 en Web of Science, PubMed y Scopus, solo 24 cumplieron con los criterios de inclusión para evaluar el uso de cultivos celulares en el desarrollo de vacunas bacterianas para peces. La revisión identificó 16 líneas celulares y cuatro cultivos primarios con potencial aplicación en especies como trucha arcoíris, rodaballo, perca gigante y salmón del Atlántico.
Las aplicaciones detectadas incluyen:
- Efectos inmunoestimuladores e inmunomoduladores (37,5% de los estudios).
- Pruebas de citotoxicidad (33,3%).
- Producción de vacunas de ADN mediante transfección (25%).
Un camino prometedor, pero con retos
A pesar de su potencial, la adopción de cultivos celulares como herramienta rutinaria en el desarrollo de vacunas para acuicultura sigue limitada a unas pocas especies. La falta de disponibilidad en biobancos y la necesidad de protocolos estandarizados son barreras clave.
No obstante, el mensaje del estudio es claro: invertir en el desarrollo y estandarización de estas técnicas podría acelerar la creación de vacunas más eficaces, reduciendo el impacto de patógenos en la producción acuícola y contribuyendo a ecosistemas más resilientes.
Fuente: Infosalmon





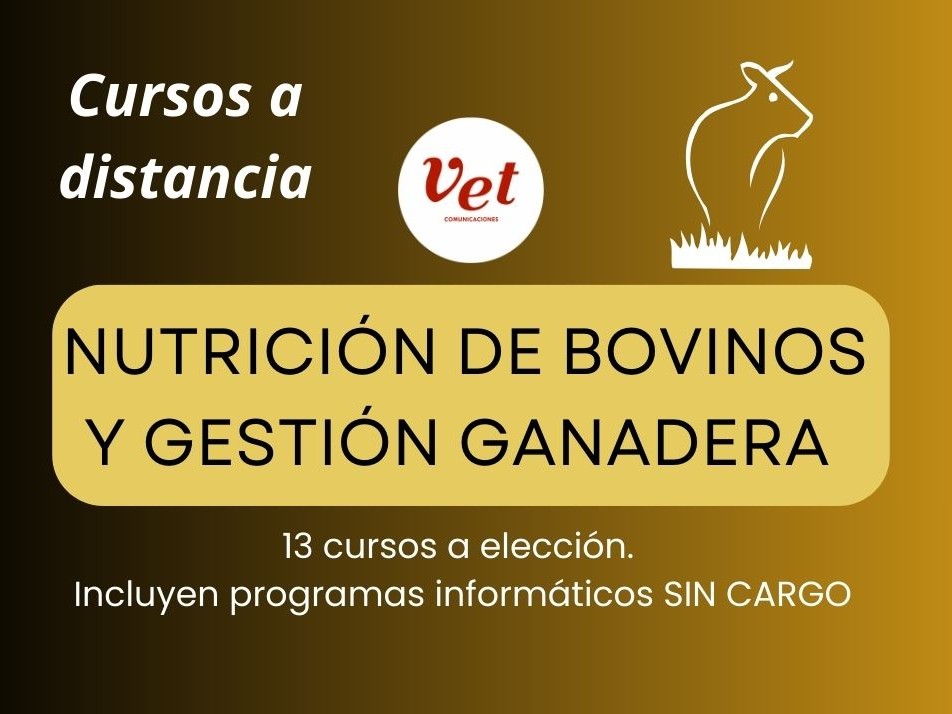














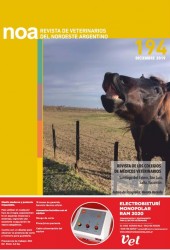















No hay comentarios aún.